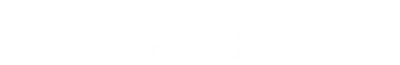Un poema que revela, como mìnimo botón de muestra, la naturaleza de la poesía en la que creía Jorge Luis Borges
Borges y el misterio de la poesía

El Otro
En el primero de sus largos miles
de hexámetros de bronce invoca el griego
a la ardua musa o a un arcano fuego
para cantar la cólera de Aquiles.
Sabía que otro —un Dios— es el que hiere
de brusca luz nuestra labor oscura;
siglos después diría la Escritura
que el Espíritu sopla donde quiere.
La cabal herramienta a su elegido
da el despiadado dios que no se nombra:
a Milton las paredes de la sombra,
el destierro a Cervantes y el olvido.
Suyo es lo que perdura en la memoria
del tiempo secular. Nuestra la escoria.
En “El otro”, el poema —atención que también el autor titula así un cuento— Borges construye una breve poética de la creación literaria que, más que explicar el origen del poema, lo vuelve un misterio. No porque así lo quiera presentar el autor, sino porque su naturaleza lo es, en la medida en que comporta lo invisible, lo inexplicable, lo que se escapa al entendimiento humano…
El título ya instala una tensión: no se trata del yo, sino de aquello que lo acompaña, lo excede o lo reemplaza. Ese “otro” es la fuerza que interviene en la escritura y que convierte el trabajo del poeta en algo ambiguo. El poeta es, por su don, un elegido, puede construir versos con una habilidad que los demás no tienen y, mucho más que eso, ve el mundo desde una visión particular, medida con un metro que no dimensiona tamaños sino mensura belleza creada y belleza posible (imaginada).
Pero es, a la vez, elegido y condenado. Borges sugiere que la literatura no nace solamente de la voluntad ni del talento, sino de una zona impersonal, de una energía que no se deja dominar y que a veces se presenta como gracia, a veces como violencia: una Erinia que obliga a actuar de la que el poeta no puede librarse hasta que lo convierte en palabra.
En la primera estrofa, el poema se abre con una escena fundacional de la tradición occidental: el comienzo de la epopeya griega. Borges recuerda el tópico de la invocación que es común a toda la poesía épica antigua “Canta, oh, musa la cólera del Pelida Aquiles…”, decía la Ilíada. Pero así la evoca Borges: “En el primero de sus largos miles de hexámetros de bronce…” En esta simple fórmula Borges condensa la solemnidad de la forma épica y su vocación de permanencia.
El bronce no es un adorno, sino una imagen de duración y de peso, como si la palabra poética perteneciera al linaje de lo heroico y lo monumental. Y es que le pertenece.
La Ilíada y la Odisea, los versos de bronce que refiere el primer verso del poema de Borges, son los textos fundacionales de la literatura occidental. Y son textos épicos, porque conservas los hechos fundacionales de una nación, los valores que desea inspirarse en nuevas generaciones, expresan el sentir de un pueblo, sus mitos y su historia. Son las epopeyas de la civilización griega.
Son de bronce, hechos para que perduren por siempre, esos versos: porque fueron recitados con el sentido de un acto fundacional, casi como una declaración de independencia de una nación moderna.
Ese poeta “invoca” a la musa o a un “arcano fuego”, ambas cosas ya las conocía la antigüedad como objetos de gracia infusa, como inspiración que venía de otro mundo. Las musas eran hijas del dios Apolo, y el fuego, un obsequio de Prometeo al hombre para que pudiera arribar a los privilegios de los dioses.
En la tradición cristiana, claro, ese espíritu es el mismo que inspiró a los Evangelistas para escribir los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento.
El poeta, como los Evangelistas, se transparentan a la gracia que les llueve y prestan no sólo la mano sino todos los recursos, experiencias y emociones: las ponen al servicio de “Otro” que ha decidido “decirse”.
Esa “mano” que escribe no es, de ningún modo, la dueña del canto. Como dijera otro aspirante a Santo: “Dios es el que toca, yo solamente soy la guitarrita.”
Borges coloca allí la idea de que la poesía, incluso en su origen más prestigioso, nace de una dependencia, de un pedido, de una admisión de fragilidad.
En la segunda estrofa, esa intuición se vuelve más radical. Borges afirma que el poeta sabía que “otro —un Dios— es el que hiere de brusca luz nuestra labor oscura”. La inspiración ya no aparece como compañía amable, sino como herida. La palabra “hiere” transforma la luz en algo agresivo, en una irrupción que no se elige ni se controla. La escritura es “labor oscura”, un trabajo paciente, a veces ciego, y de pronto esa luz llega de manera brusca, como un golpe que abre una claridad inesperada.
Borges une ese gesto antiguo con una formulación bíblica: “el Espíritu sopla donde quiere”. La inspiración queda definida como arbitraria, libre, soberana. Como el Espìritu Santo convierte en Santos a quienes quiere su arbitrio y nada tiene que ver con los méritos, aquí tampoco responde a la disciplina ni al mérito, sino a una voluntad ajena, misteriosa, que el poema respeta sin por ello olvidar su violencia.
¿Por qué la violencia?
En la tercera estrofa, Borges formula el núcleo más inquietante del texto: ese dios que concede la inspiración también impone el precio. “La cabal herramienta a su elegido da el despiadado dios que no se nombra” dice el poema.
Y allí la palabra “herramienta” se vuelve decisiva porque no se trata de una técnica o de un talento abstracto, sino de una experiencia vital que habilita la obra. En general, un dolor hondo…
El dios es “despiadado” porque da lo necesario para crear, pero lo da bajo la forma del sufrimiento, de la pérdida o del límite. La voz poética lo muestra con ejemplos concretos que funcionan como emblemas: a Milton le da “las paredes de la sombra”, es decir, la ceguera que lo encierra y al mismo tiempo lo obliga a levantar un mundo interior; a Cervantes le da “el destierro”, una vida atravesada por la intemperie, la precariedad y la marginalidad; y añade “el olvido”, como si incluso la grandeza pudiera convivir con la amenaza de no ser recordado.
En esta estrofa, Borges sugiere que la literatura se alimenta de aquello que hiere, de aquello que falta, de aquello que desgarra. Y que, fatalmente, el don no llega separado de la condena.
En la estrofa final, el poema pronuncia su veredicto con una frialdad luminosa. “Suyo es lo que perdura en la memoria/ del tiempo secular. Nuestra, la escoria.”
La separación es tajante y desoladora. “Suyo” se refiere al “Otro”. Lo que permanece no es del escritor, sino del “Otro”, de esa fuerza impersonal que atraviesa la historia y se dice a sí misma. Esa fuerza que decide qué queda. Frente a esa dimensión, al poeta solo le pertenece lo que se descarta, lo que no alcanza, lo que fracasa: la escoria. Su propia condición mortal. Lo que sobrevive, en cambio, es producto de un espíritu inmortal.
Borges invierte así la idea romántica del autor como genio, dueño pleno de su obra, y propone una visión más antigua, más ácida, y tal vez más verosímil vista desde la historia. Una visión que no viene a alimentar el ego del autor, sino su humildad.
Lo mismo que caracteriza a quienes han sido escogidos por el Espíritu para otras tareas. Los Evangelistas, por caso. El escritor —como un asceta, un profeta o un místico— es apenas un instrumento, un lugar de paso, alguien que entrega su vida y su esfuerzo, pero nada se lleva más que la experiencia de que todo dolor experimentado acaba por tener sentido, si condesciende a ser el “instrumento” de algo mayor... Quizá en este aspecto el poeta sí sea un elegido…
Leído en conjunto, “El otro” no es solo un poema sobre la inspiración, sino sobre la extraña relación entre la literatura y el destino. El “otro” puede ser la musa, puede ser Dios, puede ser el Espíritu, puede ser la tradición, puede ser la propia lengua, puede ser el tiempo, pero siempre es aquello que escribe a través del escritor. Borges no lo celebra con ingenuidad: lo presenta como una fuerza que ilumina y hiere, que elige y castiga, que otorga la grandeza y cobra el precio. Al final, la obra que perdura parece pertenecerle a ese poder invisible, mientras el autor se queda con el residuo, con el cansancio, con la materia descartada. Y sin embargo, en esa dureza hay también una forma de verdad: la literatura, sugiere Borges, no es propiedad, es tránsito; no es posesión, es destino; no es una firma, es un soplo que pasa, donde quiere.